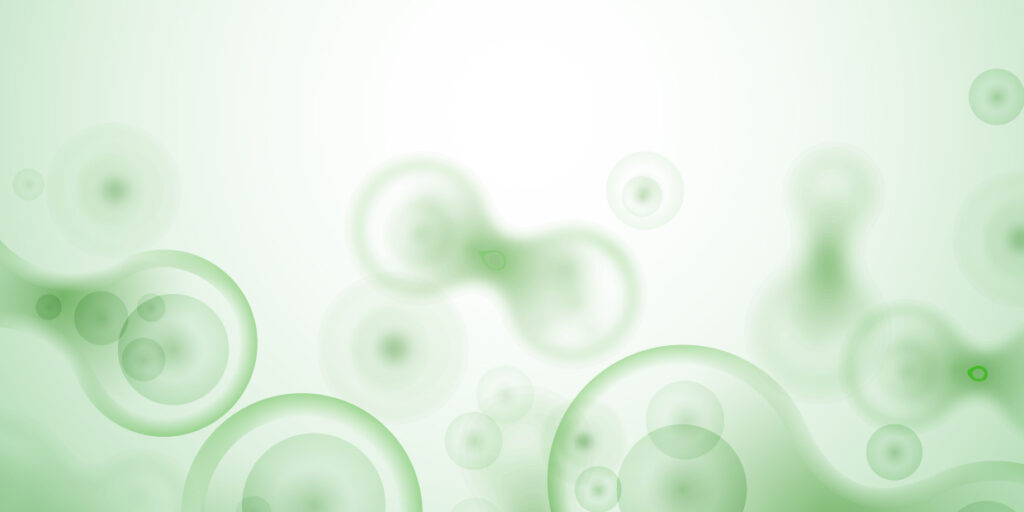Ilustración de: Mónica Avendaño

Xóchitl Lagunes
Autora de Un pájaro en el ojo. Ganadora del
Premio Nacional de Novela Joven «José Revueltas», 2020. Cofundadora de la revista Semillas de Sauce, y editora y colaboradora en Anfibias Literarias.
Sirenas
Xóchitl Lagunes
Para Alejandra Gámez y sus historias del mar
Encontré a una sirena nadando en un charco profundo a pocas calles de mi casa. Dicen los libros y la gente que son seres del mar, pero es mentira. Una sirena puede habitar cualquier cuerpo de agua que elija, y adaptar su tamaño al espacio del que dispone. O eso me explicó Liberia.
La sirena se llamaba Liberia. Yo caminaba con el paraguas cerrado, aunque llovía, siempre me ha gustado que las gotas de lluvia me bañen en la calle. Iba a meterme en el charco cuando escuché sus delgados gritos: «¡Ayuda, ayuda, por favor!». Me encuclillé y puse atención para encontrar de dónde venía el sonido, y la vi. Asomaba medio cuerpo desnudo y agitaba sus brazos pequeños para llamar mi atención. Intenté tomarla con las yemas del pulgar y el índice, pero ella me detuvo. «Si me sacas por completo del agua podría morir». Pensé que una muerte pesaba lo mismo sin importar el tamaño de quien muriera y busqué en la mochila una botella de plástico y un cúter que usaba en la escuela. Corté la parte de arriba y le pregunté a Liberia si quería que la llevara conmigo. Me dijo que sí, llené la botella hasta la mitad y ayudé a la pequeña sirena a entrar en ella.
Me pareció un hallazgo casi sobrenatural. Una sirena. Sabía que lo era porque la mitad de su cuerpo era como el mío, y la otra mitad era el de un pez, pero eso era todo lo que había de cierto en lo que dicen las personas que nunca en su vida han visto una sirena. Su cabello era largo, casi tanto como su cuerpo entero, hasta la punta de sus aletas, pero eran hebras de color tornasol. Por eso brillaba en distintas tonalidades según la refracción de la luz. Además, su piel tenía una finísima vellosidad que le otorgaba al tacto la textura de un durazno tierno. Su color era tan pálido que, entre más la observaba, más me convencía de que en cualquier momento se volvería translúcida. Dicen que la voz de una sirena es un canto que hipnotiza y somete la voluntad. Yo podría decir que eso es la mentira más grande que han inventado sobre ellas. Liberia emitía un sonido agudo y musical, pero formaba palabras que yo entendía. Su tono era dulce, pausado, y entraba en mis oídos como algodón. Y si me preguntaran qué es lo más increíble de una sirena, sin duda diría que sus ojos, una suerte de diamantes del mismo color que su cabello: grandes e intensos, que adornaban su cara en perfecto orden y contraste con respecto al resto de los elementos que la conformaban. Liberia además tenía la habilidad de dar vida, y de eso las dos nos dimos cuenta por casualidad.
Una vez en casa le pregunté cómo había terminado en un charco. En una especie de canto me explicó:
—El ojo en el que nací, donde pasé toda mi vida, lloró tanto que me resbalé. Entre delgadas corrientes y pequeños cuerpos de agua artificiales llegué al charco mugroso que nadie miraba, hasta que tú, que caminabas con los ojos en el piso, me viste y pudiste ayudarme.
Pensé que haberla sacado de ahí no era suficiente. ¿Qué se hace con una sirena después de ayudarla a salir de un charco? ¿En dónde se le deja viviendo? ¿Qué se le da de comer?
—Sólo necesito agua en donde pueda mojar mi cuerpo completo y por ratos también pueda salir a tomar aire. Me alimento de pensamientos. Yo soy quien atrapa los pensamientos que luego olvidas. Si estás pensando en algo y de súbito lo olvidas, es porque una sirena se lo comió. No seré molesta, sólo dame un lugar para vivir y deja que me alimente cerca de ti y no te daré problemas.
Liberia cabía perfectamente en una de mis manos. Entendí que aquel era su tamaño adulto, ya no crecería más. Recordé que tenía guardada la pecera en donde había mantenido un pez beta varios años atrás. La pequeña sirena cabría sin problema en ella.
Acondicioné la pecera en poco tiempo. Coloqué piedras, algunas plantas de plástico y adornos que creí que a un pez le parecerían divertidos: un barco hundido, un esqueleto de plástico y algunas canicas. Liberia pareció feliz en cuanto la dejé en su nuevo hogar.
Los primeros días me dediqué a observarla, a seguir la trayectoria de sus recorridos por la pecera. Las aletas dejaban una estela que parecía brillantina a su paso, flotaba y se descomponía para subir a la superficie. Cuando ella emergía para tomar aire, su cara y su cabello quedaban cubiertos de ese brillo y ella parecía una alucinación. Su dorso era igual al mío, en miniatura. Me pregunté si una sirena podría amamantar y de qué estaría constituida su leche. Liberia no conocía esas respuestas porque no era madre. Las sirenas nacen solas, viven solas, y en algún momento mueren solas.
A los pocos meses de tenerla en casa, mi madre empezó a comportarse raro. Dejó de despertarme por las mañanas antes de la escuela y dejó de atender a mi padre. Tampoco se hacía cargo de la ropa o de las compras para la despensa. Sospeché que Liberia tendría algo que ver, pero al confrontarla lo negó. Yo había aprendido a conocerla, por eso tenía la certeza de que me mentía. Decidí espiarla, sobre todo por las noches, y descubrí ese extraño hábito: cuando pensaba que me quedaba dormida, ella se encendía por completo dentro de su pecera, como una llama blanquecina que irradiaba un calor insospechado; luego una neblina brillante entraba por mi puerta y la rodeaba para hacerla crecer. El brillo se acumulaba poco a poco hasta que parecía no caber más, entonces la neblina se disipaba y Liberia se apagaba, nadaba un rato y se quedaba dormida. Repetí la vigilancia varias noches para buscar la fuente de la neblina, pero siempre estuvo presente el riesgo de que me descubriera. Así que inventé una salida por la noche y en vez de salir de la casa, me quedé en la sala sin hacer ruido. Cuando calculé que Liberia estaba en su faena me fui de puntillas al pasillo. La
neblina era una cola de serpiente que reptaba desde el cuarto de mis padres hacia el mío. Ondulante, se pegaba a la pared para seguir el camino, y se levantaba desde mi puerta hasta llegar a la altura de la pecera de Liberia. Yo no me había dado cuenta, pero a la luz de la neblina podía notar que las plantas de plástico que había puesto para decorar la pecera ya no eran de plástico, y el pequeño esqueleto parecía nadar a su alrededor.
A la mañana siguiente mi madre se veía ojerosa y desorientada, había olvidado cómo encender la cafetera y no lograba untar mermelada en una rebanada de pan. Se sentó ante la mesa, movía la cabeza y murmuraba cosas, me dolía un poco verla así, no tanto porque no lograra recordar, sino porque creía que era su culpa.
Pensé que Liberia debía parar.
Fui a confrontarla. Nadaba alrededor de la pecera. El esqueleto era de plástico y estaba inmóvil en el fondo. Las plantas sí eran reales.
—¿Qué le haces a mi madre por las noches?
—¿De qué me hablas, querida?
—Vi eso que haces, esa niebla que viene desde su cuarto, ¿qué le hacías anoche? ¿Hace cuánto se lo haces?
—Querida niña, te dije que me alimento de los pensamientos que olvidas… tu madre olvida muchas cosas… yo sólo aprovecho.
—Ella no olvida nada, tú le robas los pensamientos. ¡Para! ¡Déjala en paz!
—Tu madre es quien olvida, no es mi culpa.
Pensé que debía detenerla. No quería ver a mi madre cada mañana lamentarse no poder operar algún electrodoméstico, poner así las manos para sostener su cabeza, sus ojos confundidos por la culpa. Liberia tenía que irse, quizá yo podía regresarla al charco del que la había sacado. Sería difícil porque de seguro estaría a la defensiva, pero si lo hacía con cuidado todo resultaría bien. Era diminuta, cabía en una de mis manos, no podía ser más fuerte que yo…
En ese momento la vi. Movía los brazos, hacía una especie de danza en el fondo de su pecera. Las plantas ondulaban como si fueran extensiones de su cola o sus aletas, un canto suave flotaba sobre ella, el esqueleto comenzó a moverse también. Un sudor frío empezó a correrme por las sienes y la nuca y el estómago se me encogió. Una niebla blanquecina empezó a formarse a mis pies, a subir como aire caliente; se me metía por la nariz y me dificultaba respirar. No podía moverme y me obligaba a cerrar los ojos. Todo a mi alrededor pesaba. ¿Qué me estaba haciendo Liberia? ¿Eso era lo que le hacía a mi madre por las noches?
Abrí los ojos con dificultad. ¿En qué momento me había quedado dormida? Liberia nadaba en la pecera. Cuando notó que despertaba emergió para saludarme desde su posición. Su cola rozaba el esqueleto de plástico que descansaba en el fondo. Recordaba haber ido a buscarla después del desayuno, pero nada más. No supe qué decirle o sobre qué debíamos hablar. Me sonrió y me preguntó cómo estaba. Le sonreí aún sin entender en qué momento había llegado a la cama o cuánto tiempo había dormido. Alcancé a ver las plantas que ondulaban como eco del movimiento de las aletas de Liberia bajo el agua. Juraría que le había puesto plantas de plástico.
*Este cuento forma parte del libro Un pájaro en el ojo, editado por Casa Futura Ediciones (2021).
_____________
Si te quieres leer más cuentos de Xóchitl Olivera Lagunes, encuentra su libro en nuestra tienda en línea.